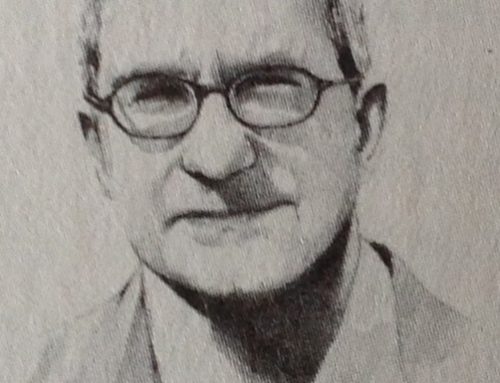Artículo que relaciona las dos pasiones del autor: la arquitectura y el cine, juntas gracias a Ken Adam en James Bond contra Goldfinger
«Goldfinger o cómo aprendí a amar la serie Bond gracias a Ken Adam» es un artículo originariamente publicado en «Zona cine» de la Biblioteca de la E.T.S. de Arquitectura de Sevilla.
Una de las virtudes del cine, inherente a su condición de “obra de arte en la época de la reproductibilidad mecánica”, es la de transformarse ante nuestros ojos con el paso del tiempo. La visión de una película y las interpretaciones que podamos extraer de la misma dependen en una medida muy importante del momento en que la contemplemos: ni las circunstancias del entorno ni nuestro punto de vista permanecen estables, y ello propicia diferentes acercamientos.
¿Qué me lleva en este contexto a dedicar un breve artículo, dentro de una página dedicada a las relaciones entre cine y arquitectura, a Goldfinger? Cuando la película dirigida por Guy Hamilton se estrenó en 1964 –su título en España fue el más explícito James Bond contra Goldfinger-, defender sus valores cinematográficos o no considerarla, si se producía por azar algún tipo de aproximación intelectual a la misma, como un subproducto de la sociedad capitalista, apoyado en la exaltación de la violencia, en un discurso machista o en la deificación del consumo, suponía poco más o menos un suicidio intelectual.
Hoy casi nadie discute que la serie protagonizada por el superagente James Bond ha convertido a éste en un icono de la cultura de masas del siglo XX, y que las películas que han tenido a este personaje como protagonista se insertan con absoluta naturalidad dentro de la evolución de la industria cinematográfica tras la Segunda Guerra Mundial.
Asistir divertido a las peripecias del espía creado por Ian Fleming en sus múltiples “reencarnaciones”, de Sean Connery a Roger Moore o Pierce Brosnan, ya no tiene la fisonomía del delito. También se pueden analizar múltiples aspectos del “corpus bondiano” sin que la mala conciencia deba alcanzarnos, e incluso sin caer en la banalidad. Hay temas muy serios detrás del fenómeno Bond, temas que competen a la historia del cine, a la sociología y, por qué no, a la arquitectura. Con permiso de John Barry, el espléndido músico creador de la mejores bandas sonoras de la serie –convertidas en auténticos clásicos de la música popular-, o de Maurice Binder, responsable de esos fascinantes títulos de crédito tantas veces imitados, quien se encarga de este texto ha aprendido sobre todo a disfrutar de los placeres de la serie Bond gracias a Ken Adam. ¿Y quién es Ken Adam?
Si el diseño de producción en el cine tiene su Olimpo, Ken Adam debería ocupar en él uno de los puestos más altos. Quizás no llegue a la altura del colosal William Cameron Menzies, pero junto al recientemente fallecido Henry Bumstead o a Dean Tavoularis es un nombre clave para todo quien desee acercarse a la tarea de conseguir que el espacio cinematográfico sea parte de nuestra cultura visual. Ken Adam había nacido en Alemania en 1921, pero su familia se trasladó a Inglaterra en la década de los treinta ante el auge del nazismo. Allí cursa estudios de arquitectura y es donde comienza a acercarse a la industria del cine. En una entrevista Ken Adam señalaba respecto al diseño de producción algo muy importante: “(no me entusiasma) la idea de dedicarme meramente a imitar la realidad … Un escenógrafo debe crear un universo independiente ciñéndose a los límites del escenario … (Eso) me enseñó a transformar los límites en generadores de nuevas ideas, en motores de mi propia imaginación”.
El primer contacto de Adam con la serie Bond arranca precisamente con la película Dr. No (Agente 007 contra Dr. No, 1962), en la que Bond aparece por primera vez en la pantalla. A partir de ahí se iniciará una relación que se prolongará hasta 1979 – Moonraker será la última película de la serie en la que participe- , y a lo largo de la cual Ken Adam tendrá la oportunidad de idear vehículos submarinos, despachos de una modernidad impecable, laboratorios de alta tecnología, interiores llenos de clasicismo, un refugio para submarinos nucleares y hasta un volcán donde esconder las instalaciones para el lanzamiento de un cohete espacial.
El mayor error a la hora de analizar este extraordinario conjunto de trabajos sería minusvalorarlo por la naturaleza de las películas a las que se destinan. Esto se hace más evidente cuando analizamos el resto de la obra de Adam: en 1963, es decir, un año después de su debut en la serie Bond, va a convertirse en el diseñador de producción de Dr. Strangelove (Teléfono rojo: ¿volamos hacia moscú?) , dirigida por el meticulosísimo Stanley Kubrick, y para la cual concibe la famosísima sala de guerra en la que se decide el destino del mundo. Repetiría con Kubrick como responsable de la compleja ambientación de Barry Lindon (1974), un gran fresco sobre la Europa del siglo XVIII con numerosos puntos de contacto –no se trataba tanto de crear escenarios, sino de “convertir en escenarios” arquitecturas preexistentes- con otra película de notable prestigio: Sleuth (La huella, 1972), de Joseph Mankiewicz. Realizó también incursiones en el cine musical, con resultados tan atractivos pese a lo diferente de su planteamiento como Chitty Chitty Bang Bang (1968), para la factoría Disney, y Pennies from Heaven ( Dinero caído del cielo , 1981), de Herbert Ross, en la cual unía el retrato deformado de la América de la Depresión con las influencias del art dèco.
Los trabajos de Adam no dependen del carácter de la película, y en todo caso están determinados por las limitaciones del presupuesto o por el carácter del director. De ahí que, tanto si la película se trata de una apuesta claramente comercial como si responde a estrategias de creación más personales, la configuración del espacio cinematográfico despliegue toda su complejidad ante el espectador.
En Goldfinger vemos aparecer el extraordinario talento de Ken Adam en tres fantásticos escenarios: la “sala de juegos” de la residencia del malvado Auric Goldfinger, el villano de la película; la cripta-laboratorio equipada con el rayo láser que es utilizado para torturar a Bond; y, por supuesto, una de las indiscutibles obras maestras del diseño de producción, el interior de Fort Knox, la Reserva Federal de Estados Unidos. El primero de estos espacios es una curiosa mezcla entre el salón principal de un club de campo típicamente norteamericano y la visión de la arquitectura moderna que podía corresponder a la cultura popular de la época. Tanto en la pantalla como en los storyboards –los dibujos con los que el diseñador de producción define las ideas generales de su trabajo- vemos aparecer notas de la obra de Frank Lloyd Wright en su etapa usoniana, pero sobre todo parece emerger la influencia más reconocible de otro arquitecto muy identificable con la estética del momento, John Lautner. No creo que sea casual que en una película posterior de la serie Bond, Diamonds are Forever (Diamantes para la eternidad, 1971), se lleguen a utilizar una casa real de Lautner construida en Hollywood como escenario de la acción, ya que las mismas poseían a partes iguales la sofisticación de su diseño y una imagen de la modernidad apta para todos los públicos. En general, los malos del cine de Bond suelen sentirse como pez en el agua dentro de escenarios contemporáneos: la “sala de conferencias” de la organización SPECTRA en Thunderball (Operación Trueno, 1965) o la oficina en Tokio de You Only Live Twice (Sólo se vive dos veces, 1967), ambas en la línea de las versiones del International Style de posguerra, son un espléndido ejemplo de ello. También participa de una singular visión de la modernidad la cripta-laboratorio equipada con un teatral cañón láser, en la que parecen ya adivinarse algunos de los elementos que cristalizarán en el gigantesco decorado del volcán de You Only … : gusto por las instalaciones y los gadgets tecnológicos, y utilización de hormigón y el acero en contraste con la naturaleza, lo que no es de extrañar en un creador que reconoce abiertamente las influencias del expresionismo y de la primera modernidad alemana.
El resumen de todo esto podemos encontrarlo en el más conocido de los escenarios de esta película, y cuya génesis es todo un ejemplo del funcionamiento de la industria cinematográfica: Fort Knox. El clímax de la historia llevaba a James Bond hasta las puertas del edificio donde se custodiaban las reservas de oro norteamericanas, y allí debía impedir el intento de destruir ese oro por parte de Auric Goldfinger. Inicialmente se pensó en reconstruir el exterior de Fort Knox en los estudios londinenses de Pinewood, y complementar esto con algunas tomas realizadas en el propio entorno del edificio de la Reserva Federal en el estado de Kentucky; de hecho, Ken Adam consiguió permiso para visitar esos alrededores, y a partir de ahí poder llevar a cabo su diseño. Sin embargo, una decisión de los productores de la serie, Harry Saltzman y Albert R. Broccoli obligó a cambiar todo lo previsto: la batalla entre los dos protagonistas tendría lugar en un espacio mucho más sugerente, el mismísimo interior de Fort Knox, que debería convertirse, en palabras de uno de ellos, en una catedral de oro. De modo involuntario, esta imagen llena de analogías con las visiones de las arquitecturas cristalinas del expresionismo alemán, se convirtió en un reto para Adam, quien debió imaginar algo que sólo muy pocas personas conocían. Con la conciencia de que su proyecto estaría construido, como el halcón maltés, con la materia de los sueños, el diseñador ideó una espectacular escenografía llena de bóvedas inmensas, estructuras de barrotes de acero electrificadas y miles de lingotes de oro. Aun cuando la verosimilitud fuera quebrantada en los detalles –Adam era consciente, por ejemplo, de que el peso del oro hacía imposible que éste fuera apilado del modo en que se muestra-, el efecto final es abrumador: la pulcritud de los materiales modernos, la sensación de la tecnología como amenaza, la gigantesca escala del depósito y el brillo deslumbrante de los lingotes componen una imagen de una potencia extraordinaria. Poco importa su condición material de decorado efímero, ya que la razón de ser de estas obras reside en su vida en la pantalla. Y es que si la historia de la arquitectura contemporánea se alimenta en una medida muy importante de ideas no construidas, ¿por qué no dar cabida en ella a estas visiones efímeras que tantas veces han servido de alimento a nuestra imaginación?.